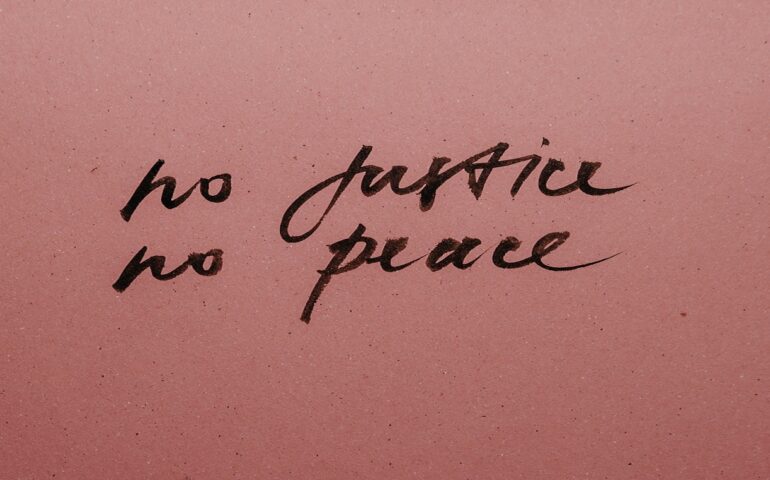
“No hay caminos para la paz; la paz es el camino”, nos recordó el Mahatma Gandhi. Un camino guiado por principios y valores. Por la justicia en primer lugar. La paz es, a la vez, condición y resultado, semilla y fruto. Es necesario identificar las causas de los conflictos para poder prevenirlos. Evitar es la mayor victoria. Por ello, es indispensable disponer de unas Naciones Unidas que, con los adecuados recursos humanos y materiales, pueda llevar a cabo la misión que se le encomendó en San Francisco en 1945: “Nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra”.
Durante siglos hemos vivido guiados por un adagio perverso, aplicado inexorablemente por el poder absoluto masculino: “Si quieres la paz, prepara la guerra”, que es el principio de la ley del más fuerte, del predominio, de la imposición. El resultado ha sido catastrófico: en el siglo XX, caracterizado por grandes adelantos científicos y tecnológicos, la “cultura de guerra” se cobró un precio altísimo. Millones de víctimas, muchas de ellas jóvenes. Ante este espectacular y trágico fracaso del espíritu, es imprescindible enderezar el curso actual de los acontecimientos, rectificar el rumbo, facilitar el tránsito desde una cultura de violencia a una cultura de paz y de entendimiento.
En 1945, al término de una guerra atroz, los fundadores de la Unesco se inspiraron en unos versos del poeta norteamericano Archibald Mac Leish: “Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres es en la mente de los hombre donde deben erigirse los baluartes de la paz”. Construir la paz mediante la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación (…). Por la libertad de expresión, por la palabra, por la escucha (…). Por la firmeza, pero nunca la violencia. Por nuestro comportamiento cotidiano, es decir, por nuestra cultura. Cultura de paz y de diálogo, de “solidaridad intelectual y moral”, como reza el Preámbulo de la Constitución, frente a la cultura de la imposición, de la violencia, de la fuerza.
El artículo 1º de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, proclamada el 16 de noviembre de 1995 por la Conferencia General de la Unesco en el 50º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, dice así: “La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de culturas de nuestro mundo. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz”.
Ha llegado el momento. La cultura de guerra, la economía de guerra, el dominio hegemónico de los “globalizadores” ha fracasado estrepitosamente, a qué precio de sufrimientos, hambre, pobreza extrema, desgarros sociales… Es preciso un “nuevo comienzo”.
Desde siempre han predominado la fuerza y la imposición, la violencia y la confrontación bélica, hasta el punto de que la historia parece reducirse a una sucesión inacabable de batallas y conflictos en los que la paz es una pausa, un intermedio.
Educada para el ejercicio de la fuerza, acostumbrada a acatar la ley del más poderoso, más entrenada en el uso del músculo que de la mente, la humanidad se ha visto arrastrada a las más sangrientas confrontaciones. En lugar de fraternidad, enemistad. El prójimo, próximo o distante, no ha aparecido como hermano con quien compartimos un destino común sino como el adversario, como el enemigo al que debemos aniquilar. Y así, una cadena interminable de enfrentamientos, de ataques y represalias, de vencedores y vencidos, de rencores y animadversión, de violencia física y espiritual, jalonan nuestro pasado. El gran mandamiento, el amor, se aplaza y posterga una y otra vez. En todos los saludos se invoca la paz … pero acto seguido, prevalece la mano alzada sobre la mano tendida.
Hay, por fortuna, una historia paralela invisible, cuyos eslabones han sido forjados día a día por el desprendimiento, la generosidad, la creatividad que son distintivas de la especie humana. Es una densa urdimbre, incomparable, e intransitoria, porque está hecha con el esfuerzo de muchas vidas, tenazmente dedicadas a construir, como quehacer cotidiano principal, los baluartes de la paz.
Ha llegado el momento de la acción, de la libertad de expresión, de la responsabilidad. Sí, ha llegado el momento de “los pueblos”, como tan lúcidamente se establece en el inicio del Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas: “Nosotros, los pueblos… hemos resuelto evitar a la generaciones venideras el horror de la guerra”. El compromiso supremo lo constituyen las generaciones venideras. Para ofrecerles el legado que merecen de una tierra habitable, sin desgarros sociales y confusión conceptual, debemos llevar a efecto en estos albores de siglo y de milenio la gran transición de la fuerza a la palabra.
Cambiar los fusiles por el diálogo proporcionaría no sólo el nuevo “marco humanizado” que es exigible para la igual dignidad de toda la humanidad, “ojos del Universo”, los únicos seres vivos conscientes del misterio de su existencia, sino que representaría una nueva era en la que la economía no debería de basarse en la especulación y la guerra (4.000 millones de dólares al día en la actualidad) para poder garantizar a todos, sin excepción, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y a los servicios sanitarios, la educación, etc.
Cada ser humano único, capaz de pensar, de imaginar, de crear. Esta es la esperanza común, y es por ello que debemos enfrentarnos al fatalismo, al sentimiento de lo inexorable, de lo ineluctable, convencidos de que el futuro debe inventarse, de que el porvenir está por hacer. El pasado ya está escrito y debe describirse fidedignamente. Pero tenemos que actuar resueltamente en este sentido: la gran tarea ética de las generaciones presentes es escribir el mañana con otros trazos, con otros signos, en otro lenguaje.
Para cambiar es indispensable conocer la realidad en su conjunto, en profundidad. Si se la conoce superficialmente, el cambio es más de percepciones que de hondo calado. Es imperativo alejarnos de los focos que anuncian la noticia, de las informaciones que, lógicamente, describen tan sólo lo extraordinario, lo insólito. Para conocer exactamente lo que acontece, es preciso saber ver los invisibles, los que no son noticia, la inmensa mayoría que nace, vive y muere en espacios física e intelectualmente reducidos. Todos tienen que ser no sólo vistos sino observados, para que, de este modo, como dijo Bernard Lawn, al conocer los invisibles seamos capaces de hacer los imposibles, ya que, al no tenerlos en cuenta normalmente, las medidas políticas y las estrategias no los incluyen y permanecen, una vez más, inadvertidos.
Ahora, deber de memoria, para recordar los diversos conflictos “olvidados y ocultados”: Siria, Libia, Yemen… Ahora, teniendo presentes las indebidas invasiones, bombardeos e incumplimiento de acuerdos con tanto trabajo alcanzados, tenemos que hacer posible, mediante grandes movilizaciones populares, la sustitución de la gobernanza neoliberal plutocrática por un multilateralismo democrático, alcanzado mediante una urgente reforma de las Naciones Unidas, con una Asamblea General que adoptaría una Declaración Universal de la Democracia (a escala personal, local, nacional, regional e internacional) para asegurar que son “los pueblos” y no los oligarcas los que tienen en mano las riendas del destino común.
Ha llegado el momento —deber de memoria, delito de silencio— de una “nueva seguridad”… y de inventar entre todos un futuro más acorde con las inverosímiles capacidades de la especie humana.
Federico Mayor Zaragoza fue director general de la Unesco entre 1987 y 1999. Preside la Fundación Cultura de Paz.