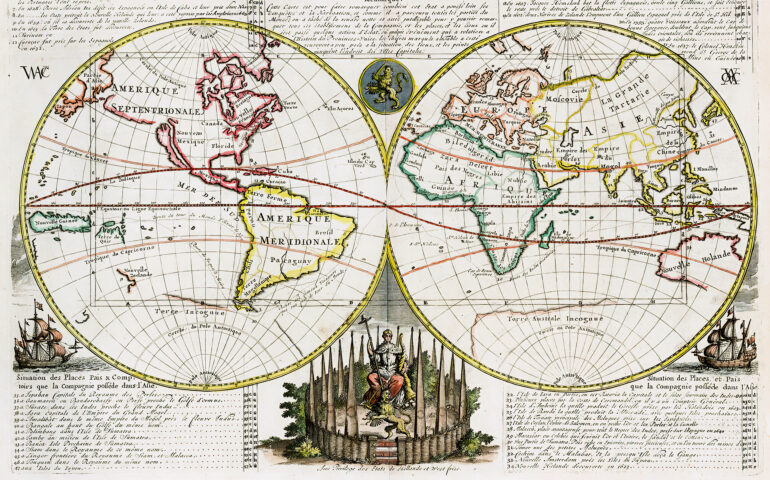
Frente a la teoría marxista, que considera la distribución de la riqueza y la posesión de los medios de producción los dos parámetros fundamentales en todo proceso social y político (y por extensión cultural e histórico), el análisis postmoderno insinúa que precisamente aquello que aparece como mero instrumento para llevar a cabo la redistribución de la riqueza es en realidad el objetivo buscado y deseado: el poder, su posesión y distribución.
En oposición al conocido dictum baconiano “conocimiento es poder”, Michel Foucault nos propone el principio opuesto: poder es conocimiento. El poder –una acumulación superior de fuerza, en su definición más elemental– se ejerce para satisfacer el deseo más íntimo e inconfesable del ser humano: la sumisión del otro a nuestros deseos (transmitidos en forma de opiniones, sugerencias, propuestas o, cuando es posible, órdenes). En el mundo de la política se ejerce (se disfruta) el poder crudo aunque siempre disfrazado, eso sí, de patriotismo y de deseo de beneficencia hacia los gobernados.
l poder –quienes lo detentan, para ser precisos, ya sean individuos o amplios grupos sociales, según sea nuestro marco de análisis– tiene la capacidad para modelar (y consecuentemente imponer) una cultura en todos sus aspectos. Ello incluye no sólo la distribución de funciones sino lo estético e incluso un modo de razonar y hasta la misma definición de objetividad, según argumentan los sectores más radicales del movimiento feminista. De ello, concluyen que vivimos en la cultura del hombre, una cultura modelada según los deseos, inclinaciones y conveniencias de los hombres, con un discurso y una lógica subyacente a ese discurso que se ha impuesto sobre las mujeres, pero que beneficia principalmente al hombre. Otros ejemplos más concretos y claros de discernir de cómo el poder define la realidad (incluso la realidad pasada) los tenemos en los totalitarismos modernos, como el estalinismo (Stalin llegó a afirmar que la historia es como queda escrita), el nazismo y, en la actualidad, el putinismo.
Democracia ilustrada y democracia popular
Para bien o para mal, Europa continental arrastra la tradición ilustrada en el ámbito político, y con ello los ecos lejanos del despotismo ilustrado, es decir, la idea de que las élites ilustradas deben regir según sus criterios para bien de las masas. Con ese espíritu ilustrado de trasfondo está diseñada nuestra democracia.
Frente al denominado sistema mayoritario, el predominante en el mundo anglosajón, en que cada candidato necesita ganarse el voto directo de los electores en la circunscripción o distrito que aspira a representar (algo similar al modo en que se elige en España a los miembros del Senado, cámara ésta que carece de poder para legislar), en lo relativo al Congreso –donde reside realmente el poder legislativo– en nuestro sistema electoral el voto se le da a un partido, que ha establecido a puerta cerrada su lista de candidatos. De ese modo, se asume que cuando se vota por un determinado partido se está dando el beneplácito en bloque a todos los candidatos aprobados por la cúpula del mismo. El resultado es que los diputados elegidos mediante este sistema representan a sus circunscripciones de un modo meramente nominal.
Entre las consecuencias que tiene este sistema electoral están el que el ciudadano no tiene acceso al diputado concreto que le representa (de hecho, prácticamente nadie sabe quién le representa). Y al mismo tiempo los diputados no tienen particular interés, ni necesidad, en implicarse en los problemas del ciudadano de a pie, pues la continuidad de su disfrute del poder no depende de que el ciudadano al que formalmente representa le conozca, le valore y le renueve en su cargo. Depende tan solo de la cúpula de partido, y es por tanto a la organización y a sus dirigentes a quienes realmente debe su fidelidad.
El esencialismo político
En su acepción original, el concepto de esencia hace referencia al ser, que subyace a toda realidad física, y en particular a la nuestra (el alma), mientras que lo existente es una mera manifestación de la esencia, del ser. Esta visión, originariamente aristotélica, encuentra su excepción en la transubstanciación, en la cual una manifestación existencial (el pan) transmuta su esencia, que pasa de ser pan a ser el cuerpo de Cristo, pero manteniendo la manifestación existencial del pan. En cualquier caso, el entendimiento es que lo importante es la esencia, no la existencia, que es accidental, variable y en última instancia pasajera. Esta distinción escolástica tradicional entre esencia y existencia tiene aplicación, más allá de su contexto filosófico original, a realidades más accesibles a nuestra experiencia cotidiana, y en particular al ámbito de lo político.
Transponiendo estos conceptos al ámbito del discurso político, el esencialismo –la defensa de lo esencial, de lo verdaderamente importante, ante lo cual es lícito exigir cualquier tipo de sacrificio existencial a los gobernados– aparece siempre asociado a posiciones de poder profundamente conservadoras. Los planteamientos existenciales los encontramos en el ciudadano de a pie, a quien le preocupa su subsistencia física, sus problemas cotidianos, su bienestar y el de su familia, y son característicos de los movimientos de base y revolucionarios (al menos en sus inicios).
El discurso esencialista es más prevalente allá donde no hay ningún tipo de democracia, o donde la democracia ha derivado hacia un régimen autoritario o abiertamente dictatorial, como fue el caso de la Alemania nazi y en la actualidad la Rusia de Putin. Este se alimenta de grandilocuencias que intentan centrar la atención de los gobernados en grandes abstracciones (salvar a Rusia de la amenaza occidental, dar a Alemania el papel supremo que le corresponde, etc.) que han de ser satisfechas a cualquier coste. Pero el discurso esencialista también está presente (y lo está siempre) en las democracias o pseudodemocracias actuales de occidente. Allá donde hay una élite de poder lo suficientemente blindada, existe el recurso al discurso esencialista, si bien tenderá a ser más atenuado según las circunstancias.
Todo discurso esencialista dice reflejar los intereses del pueblo, pero lo que refleja realmente es la falsa conciencia en que la élite que detenta el poder sume al ciudadano mediante la hábil manipulación de los medios de comunicación. Los problemas existenciales, esos problemas pequeños que dificultan la vida del ciudadano de a pie, que le causan agobio y estrés, no son los problemas que experimentan las élites de poder, y por tanto no son de su interés.
¿Qué es eso?
Félix Guattari (1930-1992), psicoanalista y marxista con gran implicación en los acontecimientos de Mayo del 68, introdujo el término “micropolítica” en el lenguaje filosófico de la izquierda para definir un entramado de acciones protagonizadas por el ciudadano de a pie, no por el político profesional. Para Guattari, la micropolítica hace referencia a “una analítica de las formaciones del deseo en el campo social.” Se ocupa de “cómo el nivel de las diferencias sociales más amplias (que he denominado ‘molar’ [macro]) se cruza con aquello que he denominado ‘molecular’ [micro].” Entre esos dos niveles hay, según Guattari, un principio de contradicción, que es necesario superar: “Parece difícil, pero es necesario cambiar de lógica.” En Micropolítica: Las cartografías del deseo (2006) concluye: “Todo es política, pero toda política es simultá- neamente macropolítica y micropolítica”.
El concepto de micropolítica introduce la idea de la (acción) política llevada a cabo desde abajo, una nueva forma de hacer política que parte de los deseos e identidades particulares y que acaba dando lugar a microrredes de poder. Sin necesidad de ahondar más en el concepto de micropolítica de Gattari, hay que señalar que, aunque no el término en sí, los orígenes de dicho concepto los encontramos ya en Foucault, en su análisis de los métodos de control del individuo y en su inversión del paradigma conocimiento/poder.
En última instancia lo que, coherente con su trayectoria personal, propone Guattari es una estrategia revolucionaria: tomar las riendas de la acción política desde unos entramados de poder hasta ahora invisibles o desapercibidos. También Guattari, como clásico intelectual revolucionario, se pierde en las abstracciones. Su discurso abstracto le coloca, junto a otros pensadores de su generación, en esa torre de marfil desde la que es imposible establecer contacto precisamente con ese ciudadano de a pie al que va dirigida su propuesta.
Lo que llamamos democracia avanzada
Desde aquel Mayo –con mayúsculas– de 1968 ha transcurrido más de medio siglo. Nuestras preocupaciones no son las mismas que las de entonces. La tecnología ha trans- formado nuestras relaciones y preocupa- ciones sociales y personales. Los problemas y amenazas a que hacemos frente hoy son diferentes de los de mediados del siglo pasado. Hoy en España vivimos en lo que se ha dado en denominar una democracia avanzada. Pero el término “avanzada” hay que entenderlo meramente en un sentido cronológico, no como más democrática; si acaso, quizás lo contrario.
Quienes detentan el poder no sólo no han cedido control al hombre pequeño sino que, como era previsible, han utilizado los avances tecnológicos para acumular más poder, dando lugar a regímenes tecnofascistas no declarados. Con las máqui- nas no se discute, no se argumenta. Se obedece. No hay posibilidad de explicar circunstancias especiales, de pedir aclaraciones, de hacer alegaciones de ningún tipo. Frente a las programaciones informáticas sólo hay una respuesta posible: sumisión. Con la magia tecnológica en que estamos envueltos –o más bien a causa de ella– la distinción entre macro y micro política adquiere especial relieve.
Ahora, el ideal del poder se cumple a la perfección. Quienes en pequeños comités, a puerta cerrada, formulan leyes o regulaciones administrativas saben que estas se cumplirán a rajatabla, sin que ningún funcionario de por medio pueda interferir, pasar por alto, aplicar criterios flexibles o conceder excepciones, ya que incluso cuando la gestión se realiza con la ayuda de un funcionario la rigidez informática es la misma, generalmente sin posibilidad de maniobra.
Los problemas de la vida cotidiana
La propuesta de Guattari se ha experi- mentado ya suficientemente, dando lugar a una serie de movimientos sociales reivindicativos (movimiento gay, feminista y otros, incluido el animalismo). Esos movimientos nacidos de la acción micropolítica inspirada y alentada por los planteamientos del Mayo del 68 han acumulado poder y, blindados sobre la premisa de la corrección política, han pasado a ser lo que propiamente debe- ríamos considerar mesopolítica, una política intermedia ya peligrosamente cercana al esencialismo macropolítico.
Se hace necesario ahora un nuevo tipo de micropolítica, una política verdaderamente centrada en los problemas de la vida cotidiana. El concepto de micropolítica que parece adecuado a nuestro momento difiere del de Guattari en un aspecto fundamental. Implica renunciar a las abstracciones características de la izquierda revolucionaria y apostar por una desarticulación del esencialismo de la macropolítica (pseudo) democrática mediante un discurso y acción que fuercen a la clase política a centrar de modo prioritario su atención en esos asuntos tratados hasta ahora como insignificantes e indignos de ocupar ningún lugar en el discurso político. Es decir, sobre los asuntos que realmente generan estrés en el ciudadano de a pie y convierten su vida en una lucha continua que consume sus energías de un modo estéril.
No niego que acostumbrados a surcar las alturas del intelecto y a circular por los laberintos del olimpo académico a más de uno pueda producirle cierto sonrojo introducir en nuestro discurso crítico asun- tos tan aparentemente triviales como las complejidad e inmoderada duración de los procedimientos administrativos, el cuestionable requisito de obtención de cita con la Seguridad Social para cualquier trámite (y la práctica imposibilidad de obtenerla, según se viene denunciando desde hace tiempo en los medios de comunicación), la tan masiva como injustificada proliferación de badenes en las calles y carreteras de nuestras poblaciones, la falta de personal sanitario, que está llevando a un preocupante deterioro del sistema público de salud, las arbitrariedades de las compañías de seguros, la desprotección frente a la ocupación ilegal de viviendas y en general frente a la delincuencia, la cuantía desproporcionada de algunas sanciones administrativas (especialmente cuando se compara con la laxitud en el tratamiento de delitos graves), etc.
Estos son los problemas reales de las personas reales, y no esos grandes asuntos de política nacional o internacional, que tan convenientes resultan para el discurso esencialista o, lo que es lo mismo, para distraer nuestra atención centrándola en asuntos lejanos y fundamentalmente irrelevantes para nuestro día a día, para nuestra vida cotidiana, la que realmente nos importa. Se alegará que esos grandes asuntos que nutren el discurso esencialista a la larga tienen consecuencias sobre el ciudadano de a pie. Indudablemente es así, y tales cuestiones deberán ser tratadas, pero la inmediatez de esos otros problemas –los aparentemente irrelevantes– es lo que impacta y desgasta directamente en su día a día la vida del hombre pequeño, del ciudadano de a pie, y es por tanto sobre ellos sobre los que se debe centrar de modo imperioso el discurso y la acción política.
Política badenita
La cuestión de los badenes puede servir para ejemplificar la necesidad de un nuevo enfoque micropolítico. Las calles y zonas residenciales de muchas poblaciones han sido literalmente inundadas de barreras que atraviesan las calles de lado a lado. En unos casos tienen una altura y forma disparatada, mientras que en otros casos son más pequeños y de material plástico pero causan un fuerte impacto sobre el vehículo que los atraviesa incluso a la mínima velocidad. La instalación de estas barreras arquitectónicas, o badenes, parece responder a una especie de sentido común primario según el cual si colocas un obstáculo delante de un vehículo que circula por una calle le obligarás forzosamente a reducir velocidad para no estrellarse, sin que ninguna otra consideración entre en tan elemental cálculo, y sin poner el suficiente empeño en utilizar alternativas menos gravosas, de las muchas que hay, para calmar el tráfico en zonas residenciales.
A causa de los badenes, hemos convertido nuestras modernas calles, de cómoda y suave circulación –todo un avance de la civilización moderna– en auténticos caminos medievales donde transitar se ha convertido en una auténtica tortura que afecta negativamente a nuestra salud (producen daño en la columna vertebral). Además contribuyen a deteriorar nuestros vehículos, a aumentar el gasto de combustible y con ello la contaminación, causan caídas de personas que están de pie en autobuses, generan estrés e incluso reacciones agresivas en muchos conductores (que aceleran entre badén y badén), y causan innecesarios retrasos y otros problemas de graves consecuencias en emergencias y en el tránsito de ambulancias. Estos son hechos constatados por numerosos estudios.
Generalmente se mete a los delincuentes en la cárcel para prevenir o impedir que comentan más delitos y para desalentar a otros potenciales delincuentes. En el caso de los badenes se penaliza indiscriminadamente de modo preventivo para evitar un posible delito o falta que aún no se ha cometido. Es el perfecto ejemplo de una mala política pública. Y bien podríamos calificar, por analogía, de políticas badenitas tantas políticas y regulaciones que tienen como común denominador castigar al ciudadano de modo preventivo.
El que nuestra democracia se parezca menos a una oligarquía consentida y más a una verdadera democracia dependerá de la capacidad que adquiera el ciudadano de a pie, el hombre pequeño, por utilizar la conocida expresión de Bertolt Brecht, de liberarse de la falsa conciencia en que le tiene sumido el esencialismo macropolítico y centrar el foco de la acción política en sus problemas existenciales.
Juan A. Herrero Brasas, escritor, profesor en la Universidad Internacional de La Rioja